Del derecho a aprender al derecho a enseñar

Al hablar de derechos humanos y educación es lugar común que nos acordemos del derecho de toda persona a recibir educación. No hay dudas al respecto. Son muchos los lugares donde especialmente la infancia está condenada a trabajos en régimen de esclavitud y explotación a todos los niveles. No es de recibo. El derecho a aprender es incuestionable y prioritario en cualquier agenda política decente.
La cuestión estriba en que cuando nos acercamos a los niños y adultos de las afueras del sistema y reclamamos para ellos y ellas la educación, hemos de ser cuidadosos para que la educación propiciada no sea sin más una reproductora del desorden establecido, de las desigualdades del sistema.
En tantas ocasiones el curriculum oculto de los sistemas educativos impulsa procesos que conducen a la absolutización de la esfera laboral, apuntalando funcionalmente aprendizajes ligados al éxito profesional y a la competitividad, en un suelo donde poco a poco se borran las huellas de las propias las raíces sociales y culturales.
¿Cómo moldear una educación que promueve el tipo de progreso y de crecimiento que nos ha conducido al borde del colapso ecológico y que no consigue reducir la brecha entre ricos y pobres? El derecho a la educación también ha de velar por el tipo de horizonte personal y colectivo que ofrece. Derecho a la educación, sí; pero no con los moldes de una civilización que ha convertido el éxito individual en la cuna de la desvinculación social y el progreso económico sin rumbo en el olvido de la Casa Común que nos acoge: el planeta Tierra.
En algunos casos, cuando el acceso a la educación es protagonizado por niños y niñas con especiales dificultades de aprendizaje (pensemos en personas con discapacidades físicas y/o intelectuales), la superación se convierte en norma y guía. Es la educación como palanca de superación para quien se esfuerza al máximo, siempre en clave individual y sin otro tipo de connotación relacional.
Por momentos, la superación se adueña del espacio educativo promoviendo una suerte de espectáculo donde se premia socialmente a los más esforzados. ¿Y qué pasa con los que no pueden llegar a tanto? Y, sobre todo, ¿es deseable centrar el derecho a la educación de los más desfavorecidos en el deber de la superación personal?
El filósofo Josep Mª Esquirol acuña el término “afueras” como ese espacio ocupado por quienes viven en las periferias del mundo y cuyos derechos básicos son vulnerados. “En todos los rincones de las afueras hay personas que, con su manera de ser, curan las heridas del mundo”, escribe Esquirol. Además de superación, cabe hablar de sanación desde formas de ser que humanizan la vida y le aportan una calidad que no cabe en ninguna hoja Excel de evaluación. Hay personas que saben, y mucho, de resiliencia en medio del sufrimiento, de perdón y reconciliación en medio de conflictos bélicos, de trabajo cooperativo en medio de un sistema económico que descarta a los más vulnerables.
Cabría hablar del derecho a la educación en términos de producción de saber y de conocimiento, de vincular redes de apoyo mutuo y de construir modos de vida humanizadores por parte de las gentes que habitan en las afueras del sistema; allí donde la vida cuesta poco, pero late con mucha intensidad. Digámoslo sin rodeos: los pobres tienen derecho a enseñar y a enseñarnos.
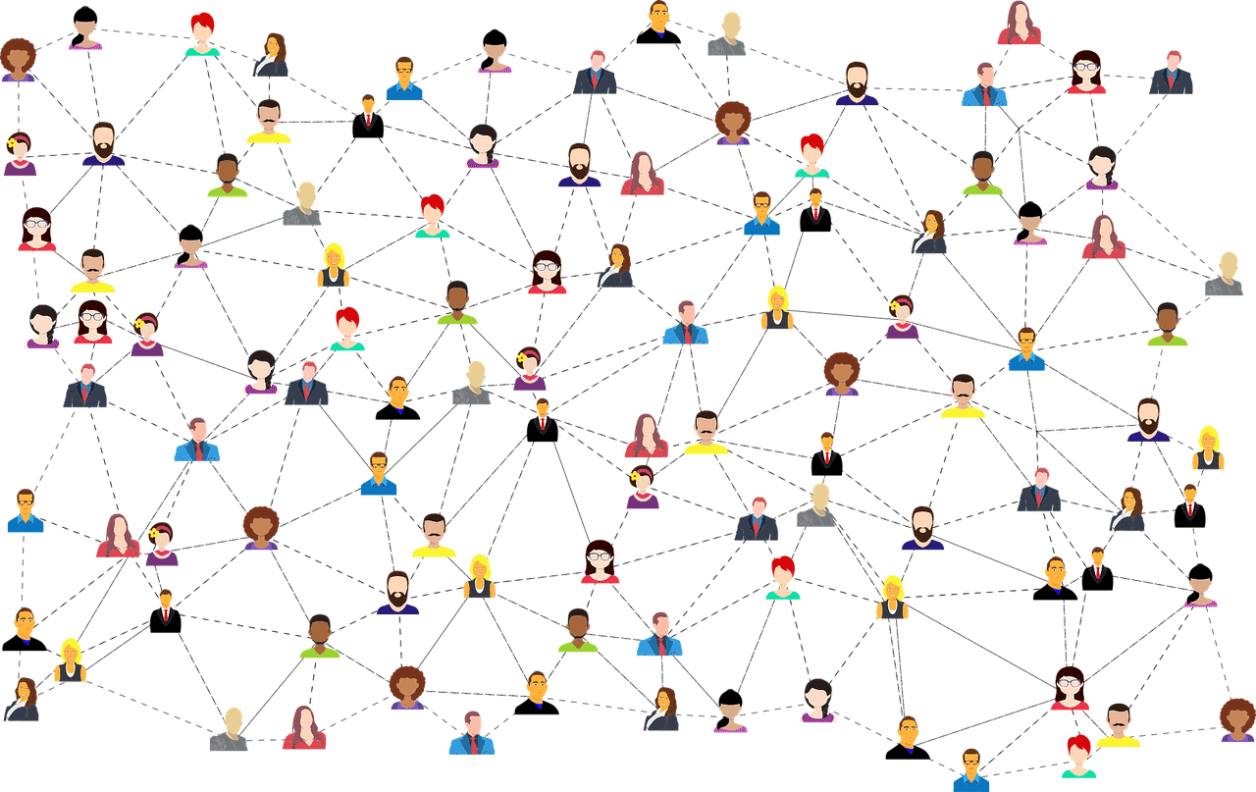
Desde las afueras del mundo emerge un principio de humanización y de cuidado capaz de producir frutos anclados en prácticas que despliegan las capacidades que saben a vida buena y que desarrollan inteligencia colectiva; aquella que -recordamos con José Antonio Marina- hace posible que personas ordinarias sean capaces de hacer cosas extraordinarias en función de los vínculos y redes que trenzan entre ellas. Esa inteligencia colectiva favorece cruces que enriquecen la vida poniendo en práctica el derecho a aprender y a enseñar de modo simultáneo.
De un modo muy concreto, el derecho a la educación se plasma en el derecho a tomar la palabra por parte de todas aquellas personas que en virtud de su situación personal o social son invisibilizadas, desatendidas, no escuchadas y silenciadas. Tomar la propia palabra, entones, se convierte en un acto que reivindica la humanidad y la dignidad de cada ser humano, en medio de una sociedad repleta de prejuicios, estereotipos y juicios a priori sobre lo que da de sí cada persona.
En las misiones pedagógicas de la zona de Sanabria, en Zamora, escribe Alejandro Casona: “les enseñamos juegos y canciones y aprendemos los suyos. ¡Se divierten tanto los niños cuando se sienten protagonistas! Si hacen un trabajo útil, cuando pueden enseñar algo, cuando descubren y comprueban. Nos enseñan caminos, nombres de pueblos y utensilios, destrezas para derribar las primicias del castaño comunal y los más primitivos juegos dramatizados en verso”. Es un texto del año 1934.
Decir educación es pronunciar con hechos que nos educamos entre todos los agentes que participan en el acto educativo. En la actualidad, las aulas pobladas por decenas de nacionalidades diversas originan no pocas distorsiones, anomalías y quebraderos de cabeza, pero constituyen el comienzo de una nueva forma de convivencia, entendida no solo como el arte de vivir entre gentes diversas sino como la capacidad de darse vida buena los unos a los otros, desde la búsqueda del mejor futuro que emerge para todos. La educación, entonces, no solo se ocupa de impartir conocimientos y de procurar destrezas, sino que bebe del acontecimiento que portan en el aula niñas y niños, adolescentes y jóvenes, con su bagaje de vida a cuestas, con su palabra digna de ser escuchada y tenida en cuenta.


